José Rafael Rivero | Música, identidad y migración: un triángulo cultural en movimiento
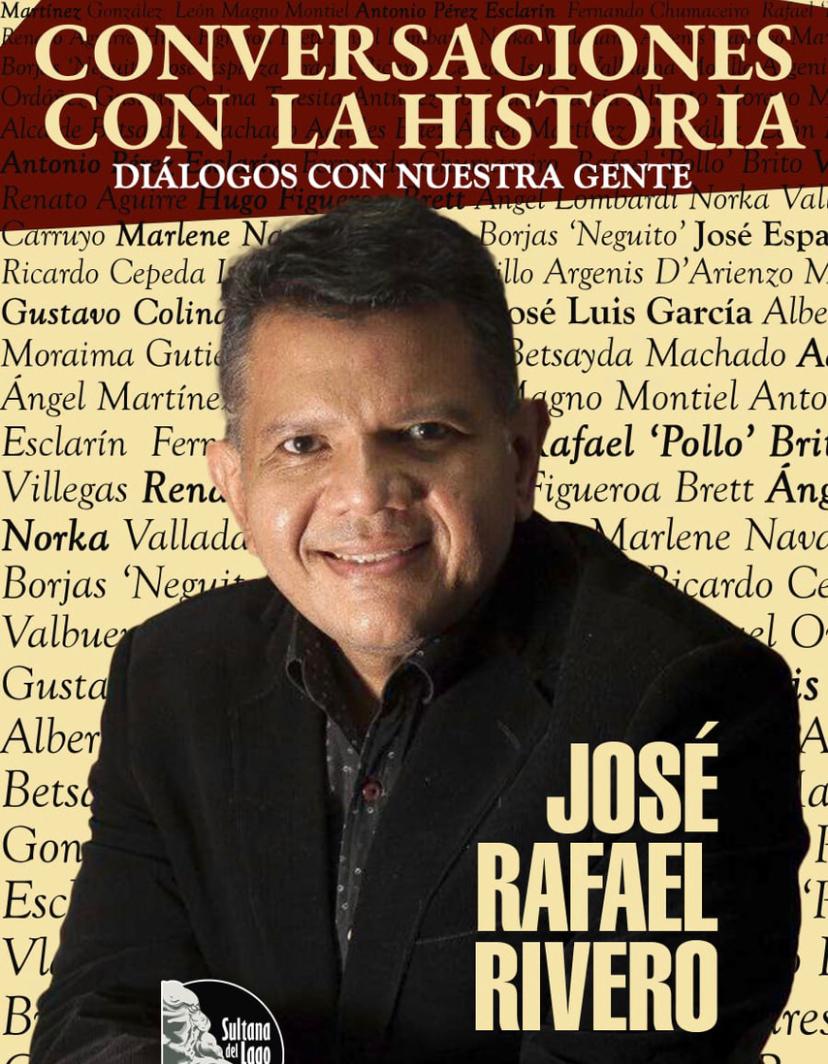
“La cultura es todo lo que el hombre hace”, afirmaba Edward Tylor, uno de los pioneros en el estudio antropológico de la humanidad. Desde esta premisa, comprendemos que la música, lejos de ser una simple manifestación artística, constituye un eje estructurante de las sociedades. La música se convierte así en una radiografía del alma colectiva, un reflejo sensible de la identidad de los pueblos y, también, un equipaje intangible que viaja con quienes migran en busca de mejores horizontes.
Técnicamente, la música está compuesta por tres elementos esenciales: ritmo, armonía y melodía. El ritmo representa el pulso vital, la cadencia que emula los latidos del corazón y organiza el tiempo sonoro. La armonía, por su parte, establece el entramado de acordes que da profundidad y color a las composiciones, mientras que la melodía, con su sucesión de notas, permite la expresión emocional y narrativa de una cultura. Estos elementos, aunque universales, se interpretan y se reinventan desde contextos culturales específicos, generando una enorme diversidad sonora que identifica a los pueblos.
La música es identidad. No solo porque distingue regiones o épocas, sino porque carga con los signos, símbolos y memorias de una comunidad. Escuchar una tonada llanera, una gaita zuliana o un flamenco andaluz no solo implica oír una melodía: es conectarse con una historia, con una geografía, con un modo de ser. La música, entonces, es un vehículo de la memoria colectiva. Por eso duele tanto cuando se está lejos, y por eso también se canta más fuerte cuando se migra.
La migración, entendida como el desplazamiento de individuos o grupos sociales en búsqueda de mejores condiciones económicas, políticas o sociales, no es un fenómeno reciente. Pero en los últimos años ha adquirido una magnitud que transforma radicalmente los paisajes culturales de las naciones. Cuando una persona migra, no lo hace sola: lleva consigo su lengua, sus creencias, sus sabores, y por supuesto, su música. Y esa música, a su vez, transforma los entornos donde llega.
Lo que ocurre es un proceso de hibridación cultural: un intercambio, a veces armónico y otras veces conflictivo, donde identidades múltiples convergen, dialogan y se redefinen. El inmigrante canta para no olvidar, para reafirmar quién es y de dónde viene. Pero también, al cantar en tierras ajenas, abre la posibilidad de que su música sea escuchada, apropiada y reinterpretada. Así se producen fusiones, nuevas formas, nuevas expresiones.
Este fenómeno no es exclusivo del presente. La historia de la música popular está plagada de ejemplos: el jazz, nacido del cruce entre la música africana y los lenguajes europeos en Estados Unidos; la rumba catalana, mezcla de flamenco, música cubana y sonoridades gitanas; o el vallenato colombiano, hijo del acordeón europeo, los cantos indígenas y los tambores africanos.
En el caso venezolano, la diáspora ha esparcido el arpa, el cuatro y las maracas por todos los continentes. En muchas ciudades europeas y latinoamericanas hoy se escuchan gaitas en diciembre, se baila joropo, y se aprende a decir “¡Ajá!” con entonación maracucha. La música se ha convertido en un acto de resistencia simbólica, en una forma de ocupar un espacio cultural sin pedir permiso.
En ese triángulo de música, identidad y migración, se juega una parte esencial del presente humano. Porque si la cultura es, como dijo Tylor, “todo lo que el hombre hace”, entonces la música es lo que el hombre recuerda, transforma y entrega, aún en medio del exilio. Es el mapa afectivo que permite reencontrarse con lo propio, incluso en tierra ajena. Es el acto íntimo y colectivo de seguir siendo, pese al desarraigo.
La música no detiene las fronteras. Las atraviesa. Y en su andar, nos recuerda que la identidad no es una camisa de fuerza, sino una melodía en perpetua construcción.
Posdata:
Es para mí un profundo honor compartir con ustedes estas palabras sobre mi participación en el trabajo doctoral del distinguido profesor Silvino Díaz Carreras, titulado Superior en Música, especialidad Guitarra, y Licenciado en Historia y Ciencias de la Música (Musicología), Universidad de la Rioja y Universidad de Barcelona. Su investigación, de alto rigor académico, se adentra en los campos de la Etnomusicología y los Estudios Culturales, áreas fundamentales para el entendimiento del arte sonoro en sus dimensiones humanas y sociales.
Ha sido un verdadero privilegio aportar, desde mi experiencia, a la comprensión de estos aspectos que entrelazan música, cultura e identidad. Celebro con gratitud esta oportunidad de diálogo y enriquecimiento mutuo.

