Ramón Guillermo Aveledo | Francisco, la virtud de la misericordia
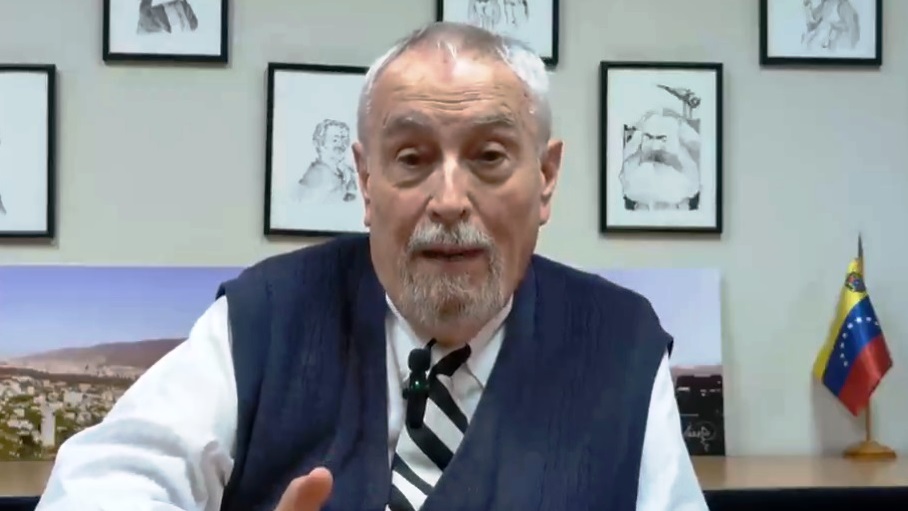
El Domingo de Pascua, día de la victoria de la vida sobre la muerte, el Papa Francisco dio su último mensaje, buscar al Resucitado “en la vida, en el rostro de los hermanos, en lo cotidiano”, pidió por la libertad de los presos políticos y los prisioneros de guerra e impartió su última bendición URBI ET ORBI. El amanecer siguiente se marchó a la eternidad. El primer latinoamericano sucesor de Pedro en más de dos mil años fue un Pontífice de nuestro tiempo, cada mensaje suyo tocó los temas centrales, cada línea de intención apuntó a actuar en el presente con sentido de futuro, quiso una Iglesia en salida, no encerrada en sí misma, que mirara a la periferia, en sus gestos y sus palabras se sintió la cercanía con nuestros dolores, nuestras dudas y nuestras esperanzas. Encarnó la virtud de la misericordia.
Entre lo mucho que se ha dicho y escrito estos días he visto repetir que no es para tanto, que quiso, pero no pudo, como si el deseo y un pase mágico bastaran cambiar todo. Suponiendo sinceridad en esos comentarios, me parece que cometen el clásico pecado de la simplificación que hace depender todo de la simple voluntad, casi siempre la ajena. Creo que uno de los méritos principales de Francisco es su valentía para tocar los temas, incluso los más difíciles y delicados, con la sencillez y la humildad que debería ser propia de nuestra condición humana, sin tener miedo a expresar su asombro por la tardanza en reconocer y atender problemas de gravedad imposible de ignorar. ¿Quién soy yo para juzgar? Respondió alguna vez a una pregunta incómoda y, en realidad ¿Quiénes somos?
Dio a esa doctrina de raíces eternas de la que él es fiel discípulo, el sabor del hoy y el aliento del mañana. Algunos ejemplos.
En julio del año pasado escribió sobre el valor de la lectura en el camino de la maduración personal y en la preparación de los futuros sacerdotes. “¿Cómo hablar –se preguntaba- al corazón de los hombres si ignoramos, relegamos o no valoramos esas palabras con las que quisieron manifestar, y por qué no revelar, el drama de su propio vivir y sentir a través de novelas y poemas?”
En Laudato Sí, su encíclica de mayo de 2015 sobre “El Cuidado de la Casa Común” que es el planeta, nos llama la atención: “El clima es un bien común de todos y para todos. A nivel global es un sistema complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana” con una oración que pide y nos invita a ser “protectores del mundo y no depredadores”.
En Fratelli Tutti, su carta de octubre de 2020 “Sobre la fraternidad y la amistad social”, escrita en medio de la pandemia del Covid-19, nos habla de la necesidad de un rumbo común, nos convoca a “pensar y gestar un mundo abierto”, nos insiste a atrevernos a “La Mejor Política puesta al servicio del Bien Común” y desafía el lugar común: “El desprecio de los débiles puede esconderse” en el populismo o en el liberalismo. El populismo cerrado “desfigura la palabra “pueblo”. El “inmediatismo” es expresión de la “degradación” de un liderazgo popular, cuando “el gran tema es el trabajo”. Que el mercado lo resuelve todo expresa “un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente”.
Ya antes en 2017, me había tocado íntimamente su mensaje al encuentro de políticos católicos latinoamericanos en Bogotá. “La política es ante todo servicio; no es sierva de ambiciones individuales, de prepotencias de facciones de o de centros de intereses.” Es necesario “rehabilitar la dignidad de la política”. La falta de un debate sustancial, las acusaciones recíprocas, las recaídas demagógicas, están en la base de la distancia y la crítica social a los políticos, a quienes ven como “corporación de profesionales que tienen sus propios intereses o los denuncian airados, a veces sin las necesarias distinciones, como teñidos de corrupción”.
También se dirige a los sacerdotes: ¿Qué significa para nosotros que los laicos estén trabajando en la vida pública? Porque el “laico comprometido” no es sólo el que trabaja en obras de la Iglesia y/o en cosas de la parroquia o de la diócesis. Esa “élite laical” nace de la desviación de un clericalismo “preocupado más por controlar espacios que por generar procesos”. Cree que “hemos olvidado, descuidado, al creyente que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir su fe”.
¿Cómo no sentirlo humano, cercano, prójimo?

